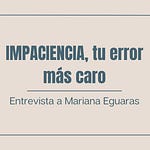Tu historia no engancha y no sabes por qué, pero yo te lo cuento.
La trama avanza, los personajes reaccionan, hay diálogos, existen conflictos… pero algo falla. La escena está bien construida, todo está explicado, todo se entiende… ¡Ahí está! ¡Justo ahí está el problema! Todo está explicado.
Para mejorar tu prosa literaria no te queda más remedio que aniquilar el exceso de información.
La sobreexplicación es un lastre invisible. Como escritoras, queremos asegurarnos de que la lectora lo entienda todo, que siga la lógica de la historia, que no se pierda ningún detalle. Pero al hacerlo, matamos el impacto. Repetimos lo que ya está implícito, detallamos lo que la lectora podría deducir sola y damos rodeos que no aportan nada.
Es una trampa en la que caemos sin darnos cuenta. Y lo peor es que cuanto más escribimos, más nos cuesta verlo.
Si alguna vez has sentido que tu texto pierde fuerza, que suena plano o que la emoción no llega como debería, es posible que estés sobreexplicando. Vamos a ver cómo reconocerlo y, lo más importante, cómo corregirlo para que tu prosa gane claridad, ritmo y pegada.
Tipos de sobreexplicación en la prosa literaria
No toda la sobreexplicación es igual ni afecta al texto de la misma manera. A veces, el problema es que repetimos lo que ya ha quedado claro, insistimos en lo obvio como si la lectora no pudiera atar cabos por sí misma. Otras veces, detallamos cada movimiento, cada gesto, cada transición, hasta convertir una acción sencilla en una lista de pasos innecesarios.
También está la sobreexplicación más traicionera: aquella que intenta asegurarse de que la lectora sienta exactamente lo que queremos que sienta, en lugar de dejar espacio para que interprete y se emocione por sí misma. Y luego está esa otra, disfrazada de buena intención, que añade aclaraciones donde no hacen falta, como si estuviéramos escribiendo un manual en vez de una historia.
Cada una de estas formas de sobreexplicación tiene un efecto distinto en la prosa literaria. Algunas vuelven la narración densa y pesada. Otras la hacen redundante, ralentizan el ritmo o debilitan la emoción. Lo importante es aprender a reconocerlas, porque cuando sabemos qué tipo de sobreexplicación estamos cometiendo, podemos corregirla sin perder lo esencial de nuestra historia.
Vamos a verlas una por una.
1. Sobreexplicación por implicación
¿Sabes lo que pasa cuándo alguien te cuenta un chiste, se ríe y de inmediato te lo explica? Pues ese es el efecto que crea esta manera de sobreexplicar. Por lo general, las lectoras son inteligentes, así que insistir en una idea aleatoriamente no la refuerza, solo la vuelve más obvia y menos efectiva.
Este tipo de sobreexplicación ocurre cuando detallamos lo que la narración ya deja claro por sí misma. Si un personaje se sonroja, no hace falta añadir que está avergonzado (aunque podríamos matizar el grado de pudor). Si corre bajo la lluvia sin paraguas, no hace falta decir que se está mojando. Son detalles que la lectora puede inferir sin ayuda.
Ejemplo:
❌ Ana miró a su alrededor con los ojos abiertos, escudriñando cada rincón en busca de algo extraño.
✅ Ana escudriñó cada rincón.
El problema aquí es que mirar ya implica que los ojos están abiertos. Algo parecido ocurre con escudriñando cada rincón en busca de algo extraño. Si escudriña, es evidente que observa con detenimiento, que busca, así que no hace falta aclararlo. Estas repeticiones no solo alargan el texto sin aportar nada nuevo, sino que también le restan agilidad y fuerza. En narrativa, confiar en la inteligencia de la lectora hace que la prosa sea más limpia y efectiva.
Este tipo de sobreexplicación nace del miedo a que el mensaje no llegue. Pero la prosa literaria funciona cuando confiamos en la inteligencia de la lectora. A veces, decir menos es lo que realmente deja huella.
Efectivamente, en el ejemplo, la segunda frase es demasiado parca. No obstante, en un texto completo, habría un motivo para que Ana buscase y habría una consecuencia que seguiría a la acción. También habría emoción. Al final, se trata de buscar el impacto final del párrafo.
2. Sobreexplicación por microacciones
Hay escenas que avanzan con fluidez y escenas que parecen una lista de instrucciones. Este tipo de sobreexplicación ocurre cuando nos obsesionamos con describir cada paso intermedio en una acción cotidiana, como si estuviéramos narrando una receta en vez de contar una historia.
Si un personaje entra en una habitación, la lectora ya asume que abrió la puerta antes. Si alguien coge un vaso, es evidente que extendió la mano. Explicarlo todo ralentiza la narración y resta naturalidad al texto.
Por supuesto, si tu entorno y tus personajes funcionan de manera diferente, describir los procesos puede ser utilísimo. Pero si la objeción que ibas a poner a este párrafo es esa, es que ya sabes en qué consiste este tipo de sobreexplicación ;) Y a lo mejor has leído “Sin noticias de Gurb”, de Eduardo Mendoza, donde el autor usa la sobreexplicación como recurso cómico. Atención:
[…]Al andar se desplazan de atrás a adelante, para lo cual deben contrarrestar el movimiento de las piernas con un vigoroso braceo. Los más apremiados refuerzan el braceo por mediación de carteras de piel o plástico o de unos maletines denominados Samsonite, hechos de un material procedente de otro planeta. El sistema de desplazamiento de los automóviles (cuatro ruedas pareadas rellenas de aire fétido) es más racional, y permite alcanzar mayores velocidades. No debo volar ni andar sobre la coronilla si no quiero ser tenido por excéntrico. Nota: mantener siempre en contacto con el suelo un pie —cualquiera de los dos sirve— o el órgano externo denominado culo.
08.05 Intento regresar a casa arrastrando los pies. O la expresión (coloquial) no se ajusta a la realidad o existe un método para avanzar arrastrando los dos pies al mismo tiempo que yo desconozco. Pruebo de arrastrar un solo pie y dar un salto con el otro (pie) hacia delante. Me doy de bruces.
Ejemplo:
❌ Sofía llegó a la puerta, sacó la llave del bolsillo, la insertó en la cerradura, giró la muñeca y la empujó hasta abrir. Luego entró y cerró detrás de sí.
✅ Sofía abrió la puerta y entró.
La primera versión nos hace acompañar a Sofía en cada mínimo movimiento, como si la lectora no supiera cómo funciona una puerta. En la versión corregida, se mantiene la acción esencial sin perder claridad.
Este tipo de sobreexplicación suele venir del miedo a que la escena no se entienda o de la necesidad de controlar cada detalle. Pero en narrativa, menos es más: la elipsis y la omisión de pasos obvios dan ligereza al texto y dejan espacio para lo importante.
3. Sobreexplicación por redundancia
Este tipo de sobreexplicación es traicionera porque, en apariencia, parece que le da más profundidad al texto. Sin embargo, en realidad lo que hace es repetir la misma idea con diferentes palabras o a través de diferentes elementos de la narración.
No es que la repetición sea un pecado —hay momentos en los que insistir en un concepto y sus variaciones es útil—, pero cuando se abusa, el efecto no es el de enfatizar, sino el de ralentizar la lectura y restarle impacto al mensaje.
A veces la redundancia aparece dentro de la misma frase, pero otras veces se extiende a lo largo de varias oraciones o párrafos. Y ahí es cuando se vuelve más difícil de detectar y, paradójicamente, mucho más pesada de leer.
Ejemplo:
❌ Rodrigo caminaba por la calle con la mente en otra parte. No prestaba atención a lo que pasaba a su alrededor. La gente pasaba a su lado, pero él no los veía. Sus pensamientos estaban lejos, enredados en lo que había ocurrido esa mañana. No podía dejar de darle vueltas a la conversación que había tenido. Su mente volvía una y otra vez a las mismas palabras, repitiéndolas, analizándolas, tratando de encontrar algún significado oculto. Caminaba sin rumbo fijo, con la mirada perdida, sin ver realmente por dónde iba. Estaba tan absorto en sus pensamientos que apenas notaba el peso del mundo a su alrededor.
✅ Rodrigo caminaba con la mente en otra parte. Su mirada perdida no registraba a la gente que pasaba a su lado. La conversación de esa mañana volvía a su cabeza una y otra vez, en bucle.
En la primera versión, la idea de que Rodrigo está absorto en sus pensamientos se repite en diferentes imágenes: no prestaba atención, no los veía, sus pensamientos estaban lejos, su mente volvía una y otra vez, caminaba sin rumbo fijo, sin ver realmente por dónde iba, tan absorto que apenas notaba el peso del mundo. Cada frase dice lo mismo con ligeras variaciones. La versión corregida mantiene la sensación de distracción sin necesidad de repetir la idea desde todos los ángulos posibles.
Este tipo de sobreexplicación suele aparecer cuando intentamos asegurarnos de que la lectora entienda la emoción de un personaje o la atmósfera de una escena. Pero la clave está en confiar en que una imagen bien elegida, una frase precisa, puede transmitir todo lo necesario sin necesidad de rodeos ni repeticiones.
4. Sobreexplicación por narración en lugar de acción
Hay explicaciones que matan la emoción. En lugar de dejar que la lectora sienta lo que ocurre, la historia se detiene para explicar lo que debería sentir. Es como si alguien te contara un chiste y, en vez de dejarte reír, te dijera: “Esto es gracioso porque…”. La narración se convierte en un informe de lo que pasa en la mente del personaje, cuando lo que realmente engancha es verlo reaccionar.
Este tipo de sobreexplicación sucede cuando, en vez de mostrar la experiencia del personaje, se opta por describirla con palabras abstractas. Decir que alguien está triste, feliz o nervioso puede ser útil en ciertas situaciones, pero en la mayoría de los casos, la historia gana mucho más si permitimos que la lectora lo descubra a través de las acciones, los gestos o incluso el ritmo de la prosa.
Ejemplo:
❌ Cuando Lucas vio el coche acercarse, sintió pánico. No podía creer lo rápido que iba. Pensó que no le daría tiempo de apartarse. Creía que estaba a punto de ser atropellado y sintió terror.
✅ Lucas vio el coche a unos metros y el pecho se le encogió. Se quedó paralizado, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo moverse. De repente, todo su alrededor desapareció tras el rugido del motor y las luces que se le venían encima. Dio un salto hacia atrás y cayó al suelo, con el corazón martilleándole las costillas.
En la primera versión, se nos cuenta qué siente Lucas: pánico, incredulidad, terror. Todo está resumido en palabras que transmiten información, pero no emoción. En la segunda versión, en cambio, la escena se experimenta a través de su cuerpo: el bloqueo, la percepción alterada, la reacción instintiva, el propio coche.
Este tipo de sobreexplicación suele venir del miedo a que la lectora no entienda lo que está sintiendo el personaje. Pero la mejor manera de transmitir esas emociones no es explicándolas con palabras abstractas, sino haciéndola vivir la escena a través de los detalles, los gestos y las acciones.
5. Sobreexplicación por aclaraciones innecesarias
Hay explicaciones que no cuentan nada. Son como esos profesores que repiten lo mismo tres veces con distintas palabras porque creen que nadie les ha entendido la primera. A veces, en la escritura, hacemos lo mismo: en lugar de dejar que la lectora saque sus propias conclusiones, insistimos en aclarar lo que ya es evidente. A lo mejor, toda escritora lleva una profe en su interior. Vete tú a saber.
Este tipo de sobreexplicación aparece cuando añadimos frases que introducen una aclaración innecesaria: es decir, en otras palabras, lo que significa que, para que quede claro. Y el problema es que, en la mayoría de los casos, no hacen falta. La narración ya ha dado la información suficiente para que la lectora entienda lo que está pasando sin que le pongan un cartel luminoso al lado.
Ejemplo:
❌ Marta dejó el coche en la gasolinera y miró la cartera. Vacía. No tenía dinero, lo que significaba que no podría llenar el depósito. En otras palabras, estaba atrapada allí hasta que encontrara una solución.
✅ Marta dejó el coche en la gasolinera y miró la cartera. Vacía. Estaba atrapada.
En realidad, todo lo que hay en el ejemplo entre vacía y estaba atrapada podría funcionar para añadir dramatismo, pero si abusamos de este tipo de énfasis, nuestra prosa puede convertirse sin mucho esfuerzo en un barrizal.
Como regla general, si el mensaje es claro, la aclaración sobra. Y si la aclaración parece necesaria, quizá lo que haya que hacer sea mejorar la escena.
Si eres escribetequer, puedes leer el artículo completo en este enlace. También puedes seguir leyendo si tienes una suscripción de pago a Substack.
A continuación te cuento
Cómo localizar la sobrrexplicción en tu texto sin morir en el intento
El truco de las palabra vacías
La conga de las acciones
El truco de los 20 segundos